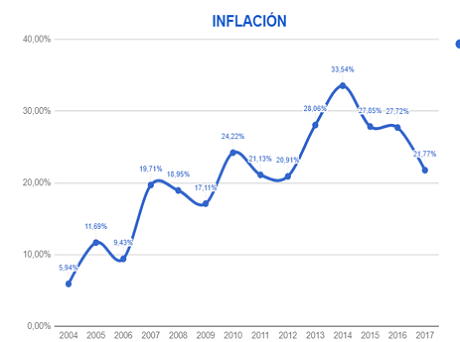Los hechos de la última semana en Argentina, a propósito de la polémica intervención del gobierno de Javier Milei en la medición de la inflación, reabren una discusión que va mucho más allá de una cifra puntual. No se trata solo de un debate técnico ni de una disputa comunicacional: lo que está en juego es la credibilidad de la estadística pública como base de la acción del Estado.
La alteración —explícita o indirecta— de un indicador tan sensible como la inflación no solo busca mejorar coyunturalmente la percepción de una gestión. Tiene un efecto mucho más profundo y dañino: erosiona la confianza en todo el sistema de información pública. Cuando los números se manipulan, deja de ser posible evaluar políticas, comparar avances o incluso reconocer retrocesos.
Este no es un problema exclusivo de Argentina ni un fenómeno nuevo. En Chile, aún resuena el recuerdo de episodios ocurridos durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuando se modificaron metodologías de medición de pobreza en la encuesta Encuesta Casen o cuando fracasó la correcta ejecución de un censo nacional. En ambos casos, más allá de las intenciones declaradas, el resultado fue el mismo: incertidumbre, cuestionamientos y pérdida de confianza.
Las estadísticas públicas no son un lujo académico. Son el suelo sobre el cual se construyen las políticas públicas. Si no sabemos cuántos somos, cuánto crecemos, cuántas personas están empleadas o cuál es el costo real de la vida, las decisiones gubernamentales se toman a ciegas. Y políticas públicas diseñadas sobre datos dudosos no solo son ineficientes: carecen de sentido histórico, porque no pueden ser evaluadas ni comparadas en el tiempo.
La gravedad de manipular cifras oficiales no afecta únicamente al gobierno de turno. Con el paso de los años, termina poniendo bajo sospecha toda la acción del Estado, incluso aquella realizada con seriedad y rigor en décadas anteriores. Se rompe así una de las condiciones básicas de cualquier democracia funcional: la posibilidad de discutir sobre una base común de hechos verificables.
Por eso, la institucionalidad estadística debe ser entendida como una materia de Estado, no como una herramienta política. Los países que aspiran a tomarse en serio su desarrollo necesitan organismos técnicos autónomos, protegidos de presiones coyunturales y comprometidos con la transparencia. No para mostrar siempre buenos resultados, sino para decir la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda.
Al final, gobernar no es maquillar cifras, sino mejorar la realidad que esas cifras reflejan. Y para eso, la primera obligación es contar con información veraz, confiable y comparable en el tiempo. Sin números creíbles, no hay políticas públicas efectivas. Solo relato.